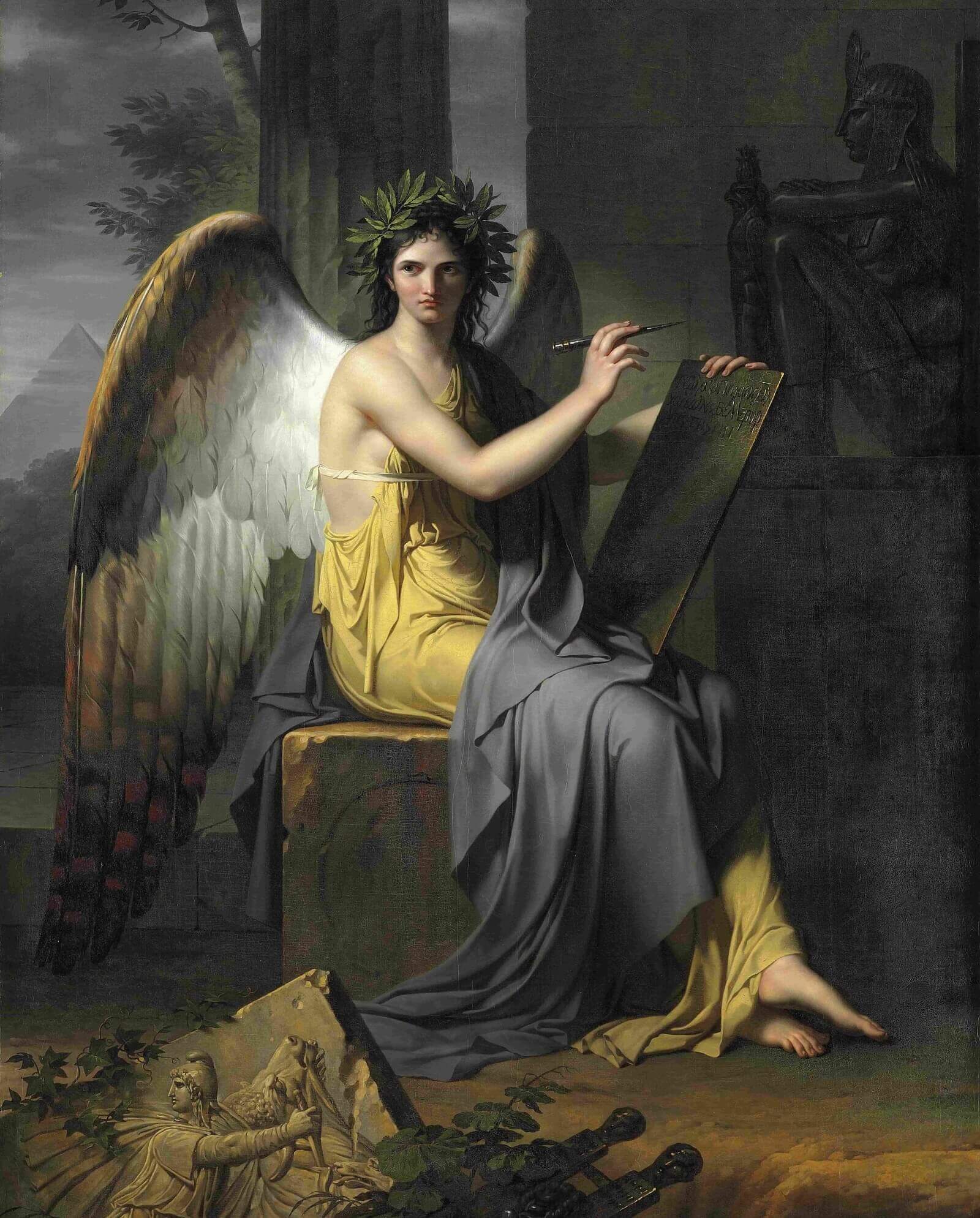
Clio, Musa de la Historia, de Charles Meyner, 1800. The Cleveland Museum of Art
Aclarada la cuestión sobre qué pregunta es más importante, nos hallamos ante algo sorprendente: los historiadores y filósofos han reflexionado mucho sobre qué es la historia y muy poco sobre para qué sirve. Parece pues que la utilidad de la historia preocupa poco y, sin embargo, cuando la gente percibe que algo no es útil puede comenzar a preguntarse por qué debe destinar recursos a su progreso y sostenimiento. Dicho de otro modo, nuestros conciudadanos podrían preguntarse si les vale la pena pagarle el sueldo a los aproximadamente cien mil profesionales, historiadores, arqueólogos, conservadores, escritores, periodistas especializados y divulgadores de todo tipo y condición que en nuestro país y de un modo u otro, en colegios, institutos, universidades, museos, yacimientos arqueológicos, centros de investigación, programas de televisión, productoras televisivas, revistas especializadas, canales de Youtube, editoriales, etc. investigan, preservan, enseñan y divulgan historia. Por todo ello, aunque solo sea para no quedarme sin trabajo, voy a tratar de responder a la gran cuestión: para qué sirve la historia.
Pero he aquí, tengan paciencia, que a veces, para responder una pregunta hay que formular otra: ¿qué tipo de personas creen que serían ustedes si en este mismo instante olvidaran por completo su infancia y juventud? Medítenlo. Probablemente su personalidad se volvería más inestable e insegura y no entenderían muchas cosas. ¿Por qué les gusta esto o les desagrada aquello? ¿Por qué sitúan el mal y el bien donde lo hacen? ¿Por qué consideran que sus ideas son realmente suyas y no de otros? ¿O por qué sienten que pertenecen a una patria o a una cultura y no a otras? Seguro que su identidad, la suya propia, sería frágil y que las dudas serían norma en su día a día. Pues bien, algo parecido ocurre cuando los pueblos no conocen su historia. Y me refiero a la historia universal, no se equivoque, ni se deje engatusar por nacionalismos. Pues la historia, si verdaderamente quiere serlo en el pleno sentido del término, es universal y nunca nacional o local. ¿Y por qué es y solo puede ser universal? Pues porque la historia no se parcela. La historia es vida y la vida es, en esencia, continuidad. Continuidad que nos enlaza con el pasado, generación tras generación. Pues somos lo que fuimos y por eso debería de importarnos la historia: porque sirve para que sepamos de dónde venimos y también, con un poco de suerte y reflexión, para saber a dónde no queremos volver a ir.
Pero acabo de afirmar que la historia es vida… Sí, lo creo profundamente, y por eso voy a contarles una historia vital y personal. La historia de un joven soldado de veinticuatro años que despertó en un hospital tras catorce días en coma. Despertó ciego y envuelto en heridas y en los largos días, semanas, meses, de operaciones, hospital y recuperación que siguieron se preguntó muchas veces por el sentido de la vida. Sí, esa que había estado a punto de perder y que, sorprendentemente y contra toda lógica y esperanza, volvía a ser suya.
Ese joven soldado se preguntaba sobre el sentido de la vida y haciéndolo recordó la conversación que, más de dos mil años atrás, habían mantenido entre sí dos hombres. Uno se llamaba Cicerón y era en aquel momento un abogado y político romano de éxito, pero también y afortunadamente para nosotros, un gran pensador y escritor. El otro hombre era un político y druida galo de la tribu de los eduos que, en el año 63 a. C., formó parte de una embajada de su pueblo ante el Senado romano. Su nombre era Diviciaco y terminó siendo huésped y amigo de Cicerón. Ambos representaban dos modelos de sabiduría del mundo antiguo. Cicerón era en aquel momento uno de los máximos exponentes de la cultura y el pensamiento grecolatinos. Diviciaco, como druida, era el depositario de una cultura, de una actitud ante el mundo basada en la magia y en la filosofía natural, que los pueblos celtas llevaban elaborando desde hacía mil años.
Pues bien, Cicerón, como buen exponente del mundo grecorromano, colocaba al hombre como medida de todas las cosas. Diviciaco, por el contrario, creía que el hombre no era sino un engranaje más, uno de los más importantes, pero uno más, de la gran rueda de la vida y del destino. Pero ambos, el romano y el celta, tenían como una de sus preocupaciones máximas dar respuesta a una pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Justo eso le preguntó Cicerón a Diviciaco, y precisamente eso se preguntaba el joven soldado dos mil años más tarde y al igual que a Cicerón, el druida le contestó: “vivir bien es no hacer nada indigno, respetar a los dioses, ejercitar el valor”.
¿Qué quería decir Diviciaco con todo eso? Veámoslo. Primero: no hacer nada indigno. ¿Qué es eso? Pues no hacer nada que merme nuestra esencia como seres humanos. Esa esencia que está más allá de la cultura y la casualidad y que nos hace grandes y trascendentes, pues lo indigno es lo que nos hace mezquinos, lo que nos somete a lo relativo y finito. Lo segundo: respetar a los dioses. ¿Qué es esto? En el contexto de Diviciaco y Cicerón eso significaba ser fieles a su esencia, a las tradiciones y costumbres de su pueblo y a la moral que sustentaba esa cultura y esas tradiciones. Dicho de otro modo: reconocerse y aceptarse como lo que eran, un galo y un romano. Y tercero: ejercitar el valor. Este último concepto era el más importante para ambos, para el galo y para el romano. Ejercitar el valor. Hacer frente con mesura, con elegancia incluso, a los vaivenes, a las adversidades del destino, a los desafíos continuos que la existencia presenta a cada ser humano. Dicho de modo más sencillo: probarse y crecer con cada prueba. Mejorar ante la adversidad. Sentir que cada paso en la vida, por duro que sea, es una oportunidad para avanzar. Y avanzar es, siempre, vivir en plenitud.
Pues bien, las palabras de Diviciaco, el druida galo, llenaban la mente del joven soldado: no hacer nada indigno, respetar a los dioses, ejercitar el valor… Y esto último, ejercitar el valor, era lo más valioso: pues cuando tu vida parece una ruina, el valor te ayuda a construirla de nuevo. Pues siempre, siempre, se lo aseguro, se puede reconstruir una vida.
Como habrán ya adivinado, ese joven soldado era yo, y esas palabras, las que pronunció Diviciaco hace 2088 años, siguen siendo parte esencial de mi vida. Ahora soy historiador. Busco en el pasado el porqué de nuestro presente y trato de comprender la vida que me rodea, mirándola desde la roca de la experiencia humana multiplicada por los siglos. Pues la historia es un instrumento maravilloso para conocer el pasado, desde luego, pero también para comprendernos a nosotros mismos.
Pero iré aún más lejos: la historia también sirve para ponernos delante de una gran, personal y vital cuestión: ¿la vida como propósito o la vida con propósito? En el principio y durante los centenares de miles de años en que evolucionamos desde homínidos muy primitivos hasta el hombre moderno, la constante fue la vida como propósito. Se trataba simplemente de sobrevivir. Pero más tarde, cuando aparecieron las primeras sociedades dotadas de mitos, ritos, organización y continuidad y hasta fecha reciente, esto es, durante los últimos veinte mil años, lo segundo fue lo natural: la vida con propósito.
Dicho de otro modo, entre los primitivos y –sorprendentemente y cada vez de forma más frecuente entre el hombre contemporáneo–, la vida es un fin en sí mismo. No hace falta darle propósito alguno a nuestra existencia, pues basta con existir. Vivir sería pues un acontecer que se bastaría a sí mismo. No precisaría de la reflexión, ni de la moral, ni de la voluntad, ni de la memoria del pasado, esto es, de la historia, para cumplirse y completarse. Pero durante la mayor parte de nuestra historia, la de la humanidad, la elección que ha prevalecido es la otra: la vida con propósito. La vida sujeta a unas ideas, condiciones, necesidades existenciales que la conducen y que la fortalecen a partir de un ejercicio continuo de memoria, de historia, de enlace con las generaciones que nos precedieron y nos condicionan, dándole así un sentido que va más allá del existir, más allá de sí misma.
Pues para eso sirve la historia: para que nos comprendamos. Para que seamos algo más que genes y vida que se basta a sí misma y que solo aspira a acontecer y a perpetuarse de alguna manera. Pues un león, un ciervo, un águila, no necesitan de la historia, pero un ser humano no puede sentirse completo sin ella. Pues la historia nos aprovisiona, permítanme la expresión, de ejemplos, de experiencias ajenas y pasadas que pueden inspirarnos de nuevo, tal y como ya lo hicieron siglos, milenios atrás; mientras que a la par, la historia también puede alertarnos sobre tragedias y peligros que ya sufrimos, afrontamos y superamos. Es por eso, por ese carácter suyo de maestra, de fortaleza y antídoto, por lo que afirmo que la historia puede, debería ser también, la última trinchera de la libertad. Pues la tiranía, por sutil que sea, siempre queda señalada en el devenir de los tiempos y quien conoce esas señales, puede alertar sobre el peligro que entraña. Pues la historia, que en última instancia procede de la suma de lo que podemos rescatar de la vida de todos los que nos precedieron, nos ha ido construyendo por entero como la humanidad que finalmente somos.
La historia, nuestra suprema maestra, es pues muy necesaria. Quizá sus beneficios no sean tan palpables como los de la química, la ingeniería o la medicina, pero no podemos entendernos sin ella y sin ella, sería muy difícil que contásemos con un propósito superior al de acontecer sin más. Así que lean historia. Reflexionen sobre ella, siéntanse completos, fuertes y libres conociéndola y, sobre todo, disfrútenla. Pues la historia, recuérdenlo, es vida y la vida es un regalo.
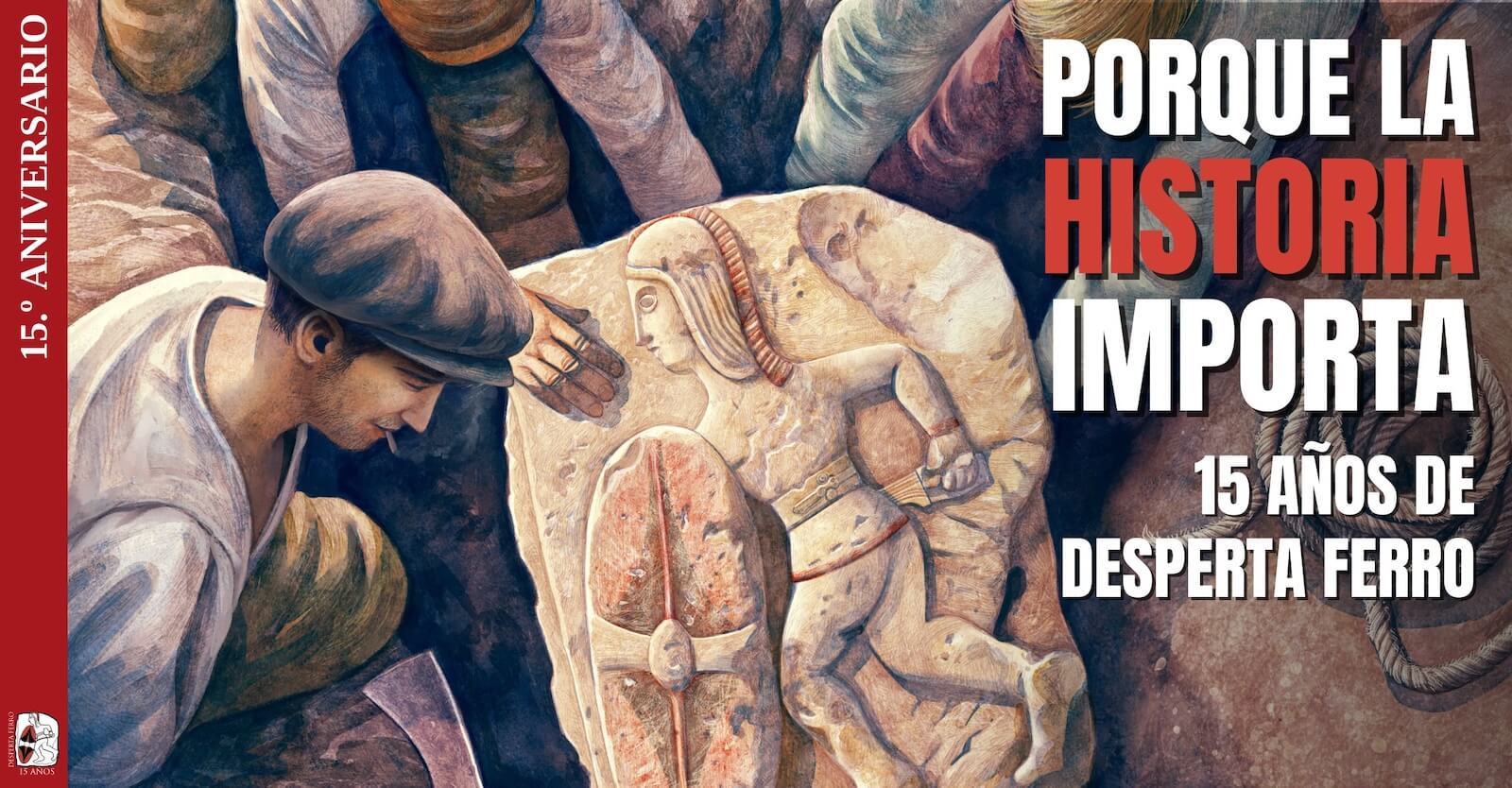
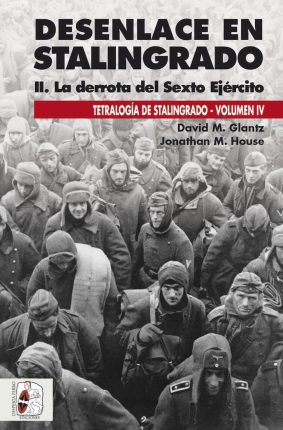
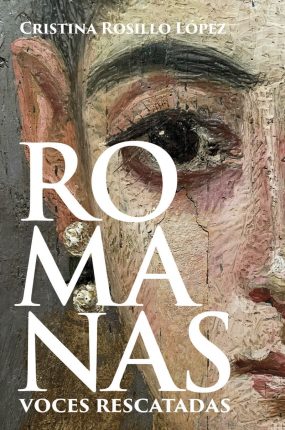
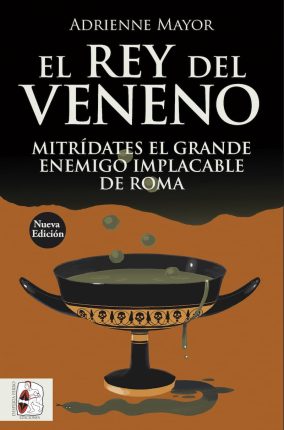
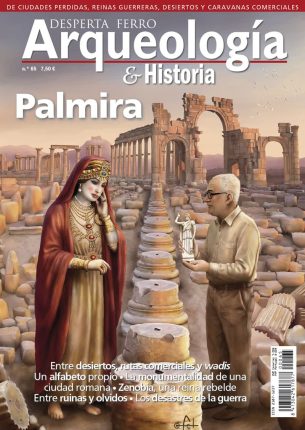

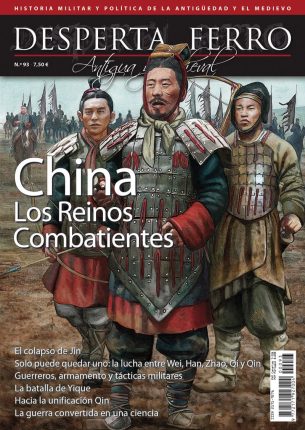
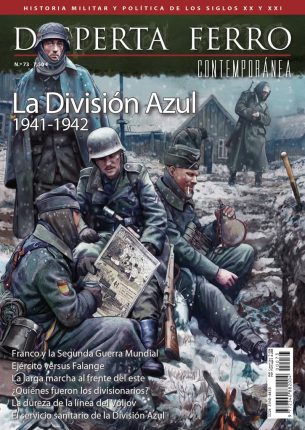
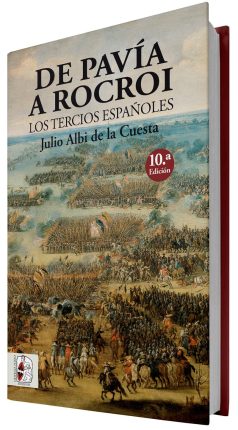


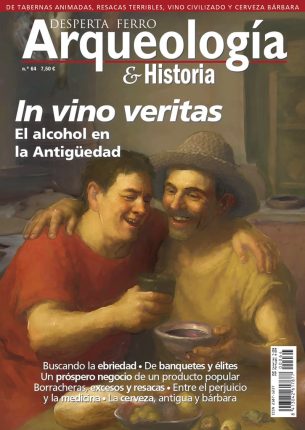
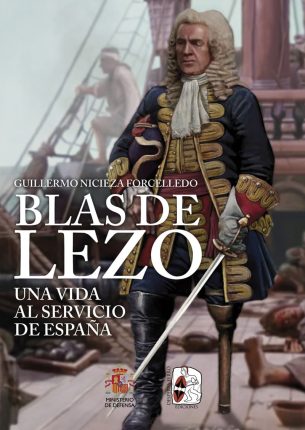

Comentarios recientes